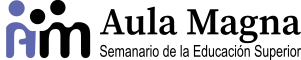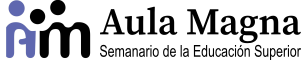Nos hemos habituado a los reportajes periodísticos que enfatizan los rankings internacionales de universidades, que a estas alturas ya constituyen un verdadero sistema mundial: ARWU-Shanghai (Academic Ranking of World Universities), THE-WUR (Times Higher Education) y QS-WUR (Quacquarelli Symonds). Este tipo de informes aparece en los medios de comunicación con mayor frecuencia que muchas otras noticias que pudieran parecer más relevantes para la opinión pública, como la actividad propiamente educativa de las instituciones.
Detrás de la existencia de estos indicadores se presupone la existencia de un cuasi-mercado de la educación superior, por lo cual sería necesario alentar y favorecer la competencia entre universidades. Bajo una estricta lógica neoliberal se requeriría información que permita elegir a futuros estudiantes, familias e instituciones públicas y privadas que se relacionan con el campo universitario. No deja de ser extraña esta asimilación de la formación académica a los índices propios de las mercancías y a las empresas que cotizan en Bolsa. Y aunque se acepte que este proceso es actualmente inevitable, es relevante resistirse a que estos rankings se conviertan en instrumentos que alteren el carácter académico de las decisiones políticas de educación superior de un país.
La dimensión puramente informativa de los rankings tiene una cara oculta que no se analiza si nos dejamos llevar por los titulares de prensa. La competencia está decidida desde el comienzo, sobre la base de variables netamente económicas. En estos sistemas de clasificación los centros universitarios suben y bajan posiciones sin importar variables tan sensibles como el carácter diferenciado de su producción científica, los criterios de fondo en los que basan su prestigio y la desatención permanente que estos rankings dan a las artes, las humanidades y las ciencias sociales.
Respecto a la investigación, es evidente que se existen áreas del conocimiento cuya producción es por naturaleza mucho más lenta, especialmente en las disciplinas que se alejan de ciencias duras y experimentales. Pero, además el conocido “índice h” no permite establecer buenas comparaciones ya que no diferencia entre citas y autocitas, entre producción individual o coautoría, y sobre todo entre citas positivas y negativas. Incluso no se pondera la autoridad e importancia de quién hace una referencia. Estas paradojas llegan a ser objeto de escándalo: por ejemplo, si una cita es abiertamente crítica de un artículo, estadísticamente suma al impacto de esa publicación. El efecto perverso de asumir esta lógica, propia del mundo de los negocios, es que los rankings no se limitan a entregar información, sino que desnaturalizan las prioridades científicas de las universidades.
Todo este diagnóstico lleva a analizar los recursos disponibles por las instituciones, sus diferentes escalas, destinatarios y misiones. Las abismales diferencias en los medios materiales y personales tienen una historia, un sentido y un fundamento que los rankings no están en disposición a valorar. Basta recordar que la Universidad de Harvard, siempre en lo más alto de estos indicadores atiene a menos de 20.000 estudiantes, con un presupuesto equivalente al 50% del conjunto de las universidades de Italia, que atienden a un millón de matriculados. Por lo tanto, comparar universidades que disponen de recursos tan dispares, con plantas profesionales tan disímiles, no es un elemento que pueda ser atrapado con parámetros meramente cuantitativos, donde siempre se castiga a las universidades que logran grandes resultados con muy pocos recursos.
Si no se sincera esta dimensión de los rankings, estos listados dejan de ser instrumentos útiles para la toma de decisiones, y se transforman en herramientas mediáticas que premian sin mérito y castigan sin fundamento, convirtiéndose en condicionantes que alteran la vida universitaria. Es urgente que la actividad científica tenga el espacio necesario para su desarrollo sin el permanente desgaste de procesos de gestión fatigosos, inútiles, alejados de la atención de las y los estudiantes que deben ser el centro de la actividad docente. La lógica inherente a la “empresa universitaria” desatiende lo que constituye el centro de toda labor académica. En esta desviación juegan un rol los rankings que reorientan recursos económicos e intelectuales para responder a clasificaciones que distorsionan la singularidad de cada institución en la ilusión de calzar con parámetros ajenos a la misión y visión universitaria que una comunidad académica libremente ha asumido. En definitiva, los estándares vigentes no colaboran a valorar la enorme diversidad de las universidades y los múltiples criterios que se pueden asumir para elaborar clasificaciones valorativas de sus procesos. Esta multiplicidad es necesaria porque la sociedad es diversa, con poblaciones con necesidades diversas, lo que conduce a tener un sistema de educación superior que valore y respete diversas prioridades institucionales.
El lado oscuro de los rankings es un ejemplo más en una disputa de fondo entre modelos totalmente diferentes de educación superior e investigación: uno que premia a las élites y a una pequeña minoría de jóvenes talentosos que provienen de clases desfavorecidas o un modelo que busca formar ciudadanos-profesionales y científicos excelentes de forma masiva y democrática, para incorporarlos a una sociedad más justa e igualitaria. Las universidades no pueden ser empresas y las y los estudiantes no pueden ser clientes. Aceptar esos criterios es abrir una puerta falsa que lleva al lucro y la inevitable contaminación de las aulas. Las universidades debemos ser la última reserva de pensamiento crítico que se oponga a los pseudo-valores del mercado, aunque nos veamos obligados, por ahora, a navegar en las tortuosas aguas de ese torrente. Para salvar la vida no podemos perder la razón de vivir.