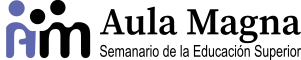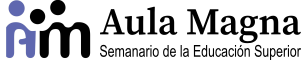La participación de estudiantes y funcionarios en la gestión de la Universidad ha pasado por distintos momentos en la historia de una institución que hunde sus raíces en el medioevo. La Universidad de Bolonia, fundada el 1088, fue creada por estudiantes que contrataron a profesores, desde entonces, pasando por la creación de la FECH (1906), el movimiento de Córdoba (1918), el movimiento de Reforma Universitaria chileno (1967-1973), la dictadura de Pinochet (1973-1990) y la universidad de la restauración democrática (1990-2025), ha corrido mucha agua bajo el puente.
En el tiempo histórico que vivimos, en que el interés por la participación política está en su peor momento desde el retorno de la democracia, la participación de estudiantes y funcionarios vuelve a ser protagonista del debate universitario.
La situación en la Universidad de Chile
En la Universidad de Chile el fenómeno se ha enfrentado con cierto dramatismo. Las posiciones antagónicas han implicado declaraciones cruzadas en que la rectora y el decano de Derecho, así como grupos de senadores, aparecen involucrados en una ácida discusión sobre la legalidad y legitimidad de la participación. Profesores han publicado columnas, así como estudiantes, reposicionando argumentos y perspectivas propio de la década de 1960 y principios de los 70 (ver anexo).
La rectora Devés y su equipo jurídico sostienen que la triestamentalidad favorece la gobernanza, y que no ha habido ningún resquicio legal en su aprobación (1), por su parte el decano de Derecho ha sostenido que se está verificando un grave atentado a la autonomía universitaria: “Si no hacemos una defensa de los estatutos quedamos expuestos a lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, que interviene las universidades, que tiene su efecto reflejo en Chile, donde grupos de interés pretenden capturar las universidades a su beneficio y transformarlas en una escuela de agitación y propaganda. El gobierno del Presidente Boric ha adoptado medidas que vienen a interferir a la U. de Chile. En Estados Unidos la universidad está bajo asedio con Trump y ahora está bajo asedio en Chile por todas las medidas que se están tomando para limitar su poder, su capacidad de autonomía, de pensamiento crítico, libre y creador” (3)
El caso de la USACH
Muy distinto es el caso de la Universidad de Santiago, en que las autoridades han celebrado la triestamentalidad como un hito histórico que viene a fortalecer la democracia, la equidad y el desarrollo institucional.
En el caso de la USACH implicará que los tres estamentos elegirán a autoridades unipersonales y a integrantes de órganos colegiados, como decanos, directores de departamento y consejeros (universitarios y de Facultad)
La Secretaría General de la Universidad de Santiago, calificó como fundamental la participación de los tres estamentos universitarios en estos comicios (académicos, estudiantes y funcionarios) porque solo así se fortalecerá la democracia, la equidad y el desarrollo institucional: se contempla paridad de género.
Según se informó, los sufragios se ponderarán con un 66% en el estamento académico; 17% en el estamento de funcionariado; y un 17% en el estamento estudiantil (3).
- https://radio.uchile.cl/2025/05/31/rectora-rosa-deves-sobre-la-triestamentalidad-es-una-mejora-en-la-gobernanza/ Ver también https://uchile.cl/noticias/228472/u-de-chile-avanza-hacia-el-voto-triestamental-en-consejos-de-facultad
- https://www.latercera.com/nacional/noticia/pablo-ruiz-tagle-hay-visos-de-una-intervencion-errada-en-las-universidades-de-parte-de-los-gobiernos-de-trump-y-boric/
- https://www.usach.cl/news/hito-fundacional-tras-50-anos-la-usach-elige-sus-autoridades-unipersonales-participacion
*Creditos imagen: Denisse Espinoza https://uchile.cl/noticias/182505/
ANEXO
VISION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
¿DEMOCRACIA? ¿UNIVERSITARIA?
Gaspar Álvarez
Estudiante pregrado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Publicado en proyecto “Revista Letra Chica”.
En los últimos meses ha recobrado fuerza entre parte de la comunidad universitaria el perenne discurso del so called "triestamentalismo". La idea, en distintas formas, se remonta por lo menos a la rebelión estudiantil conducida por los laicistas de Córdoba en la presidencia de Yrigoyen. En nuestro país tiene su gran, y más relevante antecedente en el período comúnmente llamado "reforma universitaria" iniciado por las huestes mapucinas en nuestras corporaciones universitarias de credo romano.
El contenido prescriptivo de este entendimiento valorativo sobre la Universidad es, muy en síntesis, que el gobierno de las instituciones de educación superior debiese estar en manos, y por partes iguales, de académicos, estudiantes y personal no docente. Las defensas a este proyecto han constituido un guirigay progre de fuerzas políticas de lo más diversas, como los ya mencionados mapu, las juventudes de los partidos marxistas-a-veces-leninistas, los defensores de la sociedad sin estado ni dominio, y el fenecido movimiento autonomista y sus descendientes hoy gobernantes en el país.
Hace poco la opinión pública conoció una publicación de la dirección de la FECh, promoviendo esta tesis con abundantes jeremiadas sobre la "democracia universitaria", y acusando que en la Chile jamás habría "vuelto" la democracia. ¡Dios (la federación) nos libre!
Estimo que esta es una prescripción profundamente equivocada. Más aún, sostengo que encierra graves peligros para el futuro devenir de la vida universitaria.
El presupuesto de todo este discurso es que la democracia como régimen de gobierno tiene como corolario evidente la participación de los estudiantes, en igualdad de condiciones con los académicos, en la administración y reglamentación de la vida educativa.
El problema, entonces, es que pretende instaurar el principio rector de la institucionalidad política democrática, la igualdad, en el contexto educativo, regido por el principio precisamente opuesto, la desigualdad.
Todo el sentido de tener instituciones en que se congregan profesores y alumnos (escojo el concepto a conciencia) es que los unos saben cosas que los otros no.
El alumno es un sujeto que (idealmente) quiere desarrollarse más como persona, ciudadano, contribuidor a la comunidad intelectual, y quizás, incluso, como profesional productivo. Para este propósito acude al profesor, quien (idealmente) busca transmitir los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en ciertos ámbitos científicos, políticos y profesionales.
¿Se entiende? Los impúberes no pueden suscribir contratos válidos porque, correctamente, presumimos que no tienen aún las habilidades y conocimientos para administrar su patrimonio y adquirir derechos y obligaciones. Análogamente, el gobierno de una institución de producción, preservación y difusión de la ciencia tiene que quedar en manos de quienes han demostrado poder desenvolverse con propiedad en esos ámbitos.
Este es, en parte, el mismo fundamento de la autonomía de la universidad respecto al poder político y económico. Así como parece probable que el claustro académico sepa gestionar las tareas que está llamado a desempeñar (docencia, investigación y preservación del conocimiento, en ese orden) mejor de lo que lo haría el Presidente de la República o el Congreso de la Nación, parece probable que también estén mejor capacitados para hacerlo de lo que están los estudiantes de pregrado, quienes son lo que son precisamente porque (aún) saben menos que sus profesores.
Naturalmente, surge la objeción obvia. ¿Por qué, entonces, sí elegimos al Presidente y los parlamentarios, y en la Universidad no elegimos a Rector y Decanos?
La situación de la vida común nacional es muy distinta a la universitaria. El ciudadano es un sujeto que está vinculado a su Estado permanentemente, y por lo general sin haberlo decidido. Entendemos, además, que tiene derecho a seguir manteniendo este vínculo por el solo hecho de ser ciudadano. Un sujeto con el derecho a permanecer indefinidamente vinculado a un poder que tiene fuerza coactiva sobre él tiene un buen argumento para exigir participar en este.
El estudiante de pregrado, en cambio, es un sujeto cuyo vínculo con la Universidad es, en principio, temporal y voluntario. La ley no obliga a nadie a licenciarse en ciencias jurídicas, o ingeniería, o sociología, o artes. El interés objetivo que tiene un ciudadano con el buen desarrollo de su Estado, en el que probablemente nace, vive y muere, es mucho más fuerte que el que tiene el alumno de pregrado con una institución educativa, de la que idealmente se irá en 4 o 5 años.
Asimismo, en la vida en común republicana hemos aceptado desde siempre que existan órganos especializados prima facie no democráticos, que se legitiman indirectamente en la voluntad popular por medio de su sujeción a la ley. Pocos alegarían un terrible atentado a sus derechos civiles y políticos porque la Contraloría redacte sus dictámenes sin plebiscito de por medio. ¿Es tan descabellado pensar que un claustro académico cuente como órgano autónomo especializado, democráticamente legitimado por su sujeción a la voluntad soberana manifestada en leyes?
Por supuesto, tampoco se explica cómo es que el rigor y creación científica se verían beneficiados por reducir la proporción de sujetos con formación científica plena en el gobierno de la Universidad. Quizás, incluso, muchos piensen que el libre y próspero desarrollo de ideas, tecnologías e innovaciones bien puede entregarse como oblación en homenaje a la veleidad de la galucha asamblearia, porque total, es más democrático.
No parece, en todo caso, muy probable que este proyecto deje de tener adeptos demasiado pronto. Naturalmente, es muy halagador para cualquier auditorio lleno de estudiantes decirles que pueden gobernar, lo que da lugar a excelentes réditos electorales y políticos para quienes venden este producto. La democracia universitaria bien podría ser el epinicio (sic) de la generación gobernante encabezada por S.E. el Presidente de la República.
Por lo pronto, solo nos queda a los convencidos seguir intentando, primero que nada por medios discursivos, truncar las renovadas arremetidas del jacobinismo de (los) patio(s).-
"¡DEMOCRACIA! ¡Y POR SUPUESTO QUE UNIVERSITARIA!"
Javier Álvarez A
Estudiante pregrado, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Publicado en proyecto “Revista Letra Chica”.
En la columna de opinión titulada “¿Democracia? ¿Universitaria?” por Gaspar Álvarez, se entregó una posición fundamentada y armónica argumentalmente sobre una forma de ver la democracia universitaria. Dicha forma de apreciar el fenómeno me parece incorrecta y en este texto entregaré mis razones. De esta manera, cada uno podrá tomar partido por alguna postura o entenderá mejor cada visión, en una línea de un pluralismo, de ideas que chocan, se complementan, se fusionan y un sin fin de variantes, típicas de un diálogo democrático.
En esta columna de opinión, se hablará constantemente del filósofo chileno Jorge Millas, debido a sus textos en relación al rol de la universidad en el contexto de la “reforma universitaria”. En particular, se analizó su texto titulado “Idea y Defensa de la Universidad” (1981).
La idea de que hay cosas que los profesores saben que los estudiantes no, es similar a la idea de Millas: “los estudiantes están ahí para educarse y los profesores para dar educación” (pág. 48). Considero que esta noción es tremendamente reduccionista de lo que se entiende por un proceso educativo, de hecho, una de las primeras virtudes que destacan las personas dedicadas a la pedagogía es que aprenden muchísimo de sus estudiantes. Este comentario plantea una manera unilateral de ver la educación y el aprendizaje, similar a una idea de educación bancaria planteada por Paulo Freire, en la que el profesor simplemente “deposita el conocimiento” en la mente “vacía” del estudiante.
Si entendemos la educación como un proceso realmente transformador y crítico de la conciencia de todo el estudiantado, no podemos limitarnos a pensar que el profesor simplemente “enseña” y el estudiante “aprende”.
Esta idea se reitera de cierta manera en la idea de Álvarez sobre el saber del estudiante universitario. Asumir que los estudiantes de pregrado son los que saben (aún) menos que sus profesores, es refutable. Hablando en términos generales, evidentemente ese hipotético profesor tendrá conocimientos que el estudiante no poseerá. Pero eso no quita que el estudiantado pueda formular ideas que el profesorado no. Eso no quita que cada estudiante sea singular, que provenga de un cierto sector de la sociedad y tenga una cierta perspectiva de la vida. Fundamentalmente, eso nos invita a reflexionar sobre cuál es el rol del estudiante universitario en la toma de decisiones del espacio que forma parte.
En la actualidad parece insensato decirle al trabajador que no puede organizarse en un sindicato o que no puede votar en ciertas materias de su trabajo porque “solo estará 4 o 5 años en ese trabajo [o quizás menos]”. O que, solo los trabajadores mucho más antiguos de él son los que pueden tomar decisiones que le afectan directamente. Incluso resulta absurdo decirle que “la ley no lo obliga a trabajar” y por ende su vínculo es “temporal y voluntario” (Álvarez), teniendo como conclusión anular una participación democrática realmente influyente en las decisiones que le importan.
En esa línea, es más que evidente que la universidad tiene un poder coactivo sobre el estudiantado universitario, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué poder tiene el estudiante universitario frente a la autoridad universitaria (que según Álvarez, se desenvuelve con propiedad)? Esta idea se vincula con Millas profundamente, este último dijo: “el estudiante puede y debe ser oído en todas las instancias; pero no le compete participar en las decisiones propiamente dichas” (pág. 47). Es decir, para Millas, los 4 mil académicos de la Universidad de Chile, deben decidir sobre las problemáticas que afectan a más de 45 mil estudiantes de la misma casa de estudios. Solo pudiendo escuchar a estos últimos, sin que tengan la capacidad de tener un poder real.
Si bien en la universidad mencionada, existen instancias como el “Senado Universitario”, un órgano que busca representar a la comunidad de forma integral, pero que debido a su composición es difícil argumentar una real representatividad democrática: presidido por la/el Rector/a (que no es elegida/o por el estudiantado), teniendo 36 miembros, de los cuales 27 son académicos, 7 estudiantes y 2 representantes del personal de colaboración.
Álvarez hizo una pregunta “¿Es tan descabellado pensar que un claustro académico cuente como órgano autónomo especializado, democráticamente legitimado por su sujeción a la voluntad soberana manifestada en las leyes?” Yo me pregunto ¿Es tan descabellado que el estudiantado pueda votar por autoridades y materias que le afecten?
Millas plantea que “La universidad es para él [estudiante universitario] un medio: el medio de su capacitación para una meta que es la de su personal destino, el cual ha de cumplirse más allá de su corta vinculación con la comunidad académica” (pág. 47). A la vez dice “(...) la inexperiencia e incompleta formación psicológica general del estudiante para decidir, no en abstracto, sobre vagos y sueltos principios de ideología y nobles fines universitarios” (pág. 48). Es decir, caracteriza al estudiante universitario como alguien con un vínculo precario con la universidad y una inexperiencia e incompleta formación psicológica para tomar decisiones.
Con esta dramática y a mi juicio, poco realista descripción, hasta el mayor demócrata entregaría el poder a una autoridad administrativa que dice ser competente ¿Cómo se es competente si no se escucha al estudiantado? ¿Cómo la autoridad actúa con diligencia si no sabe lo que piensan las personas que dice representar? ¿Cómo legitimar una autoridad que no escucha, y si escucha, no da voto, y si da voto, es desproporcionadamente más bajo que otro grupo de la estructura universitaria?
Cabe mencionar que una persona se encontrará vinculada prácticamente toda su vida a su casa de estudios, no solo porque la universidad aparecerá en su currículum, sino porque tendrá un sentimiento de identidad con la institución, en la que quizás hará un postgrado, participará en reuniones de generación, ayudará a la casa de estudios en las más variadas materias, o incluso, terminará haciendo clases en la misma.
Millas, menciona que “La universidad es ya democrática en cuanto, formada por gentes directa o indirectamente ligadas a los intereses del conocimiento, investiga y enseña, y en cuanto no reconoce más calificación que la intelectual y moral para pertenecer a ella” (pág. 50). La posición de Millas se puede reducir a que el gran aporte de la universidad es el “saber” y que ese saber como aporte, es democrático en su esencia. Por esto, se ve a la universidad como un instrumento para generar “profesionales democráticos”.
La pregunta que surge de inmediato es ¿Por qué esos profesionales no pueden vivir la democracia en su universidad? ¿Qué concepción de democracia tendrán esos profesionales cuando salgan de esa universidad? Fundamentalmente, si la universidad busca democratizar la sociedad ¿Por qué no democratizar la universidad?
DECLARACIONES SOBRE TRIESTAMENTALIDAD, SENADORES UNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD DE CHILE (I)
EL DESTINO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Los/as senadores/as universitarios/as Marcelo Arnold, Soledad Berríos, Gladys Camacho, Consuelo Fresno, Sergio Lavandero, Ismael Oliva publicaron la presente Carta al Director en el diario El Mercurio (domingo 18 de mayo de 2025)
Escila y Caribdis son dos entidades marinas de la mitología griega que representan peligros opuestos, ubicados en un estrecho marítimo. Son conocidos por aparecer en la Odisea, donde Ulises debe navegar entre ambos sin ser destruido.
Hoy, la Universidad de Chile enfrenta un destino similar. Se plantea que sus problemas provienen de la insuficiente democratización, lo que justificaría que sus decisiones sean triestamentales. Igualar la capacidad decisoria de los tres estamentos —académico, estudiantil y funcionario no académico— contradice el principio de responsabilidad diferenciada. Aunque todos contribuyen al funcionamiento de la universidad, solo el cuerpo académico tiene la responsabilidad directa de la docencia, la investigación, la innovación y la creación de conocimiento. Equiparar la capacidad de decisión de quienes no comparten estas responsabilidades provocaría una disociación entre quienes definen las políticas académicas y quienes responden por sus consecuencias, afectando la coherencia y la rendición de cuentas.
La misión de la Universidad de Chile exige condiciones organizacionales que garanticen la libertad académica, la reflexión crítica y el pluralismo. No está reñido con la participación política de la comunidad, pero diluir las responsabilidades académicas podría convertir los órganos de dirección en espacios de deliberación política, alejándose de sus fines. En las discusiones del Senado Universitario, se ha alertado sobre el riesgo de decisiones que alteren el gobierno universitario sin suficiente discusión e información. Advertimos sobre las consecuencias de una eventual aprobación que iguale el peso de los estamentos en los consejos de Facultad, especialmente en decisiones presupuestarias, donde la responsabilidad académica es esencial.
Fuente: https://uchile.cl/noticias/228222/el-destino-de-la-universidad-de-chile
DECLARACIONES SOBRE TRIESTAMENTALIDAD, SENADORES UNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD DE CHILE (II)
SENADOR UNIVERSITARIO NICOLÁS GUILIANI PLANTEÓ SU PUNTO DE VISTA ACERCA DEL VOTO TRIESTAMENTAL EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD.
20 de mayo de 2025
Nuestra Universidad le ha dado cabida a una columna publicada por algunos/as senadores en "El Mercurio". A veces en los detalles se esconden proyectos políticos universitarios no explícitos y, a mi juicio, esta publicación merece al menos un derecho a réplica.
Al igual que los/as autores/as creo que el estamento académico debe tener una voz preponderante en la toma de decisiones institucionales, incluyendo los Consejos de Facultad, espacios que hoy están en juego en la Universidad de Chile. Sin embargo, esto no implica tergiversar la realidad del proceso político y de votación que se está desarrollando en nuestro Senado Universitario. Pues, al hacerlo existe el riesgo de dañar su legitimidad y, por consecuencia, a nuestra Universidad también.
Actualmente, en los Consejos de Facultad el estamento académico tiene voz y voto. Desgraciadamente es una voz exclusiva -y algo excluyente- ya que, al igual que los/as estudiantes, los/as integrantes del personal de colaboración, que trabajan diariamente junto a nosotros/as, no tienen derecho a voto. Y en ocasiones -según las habilidades blandas de quien ejerce el cargo de Decano/a- apenas tienen voz.
Hoy la modificación del Estatuto Universitario, que debemos acatar y traducir en hecho, entrega el derecho a voto en los Consejos de Facultad a los dos estamentos que no lo tienen desde la dictadura. Esto es una realidad, no hay marcha atrás.
Luego de un proceso interno de diálogo y negociaciones políticas al interior de la "Comisión Voto en Consejo de Facultad", hoy existen dos propuestas referidas a la integración y la participación en los Consejos de Facultad. Ambas tienen relación con los/as consejeros/as de libre elección de cada estamento (académico, personal de colaboración y estudiantil). Es importante resaltar que además de los/as consejeros/as de libre elección están presentes en los Consejos de Facultad, con derecho a voz y voto, los/as académicos/as que ocupan los cargos de directores/as de Escuelas de pre y postgrado y Departamentos.
Aunque el ejercicio funciona con cualquiera de las 19 unidades académicas, tomaré de ejemplo la Facultad de Ciencias, donde hay tres Escuelas de Pregrado, una Escuela de Postgrado y cinco Departamentos, cuyos cargos directivos están desempeñados por académicos/as. Es decir, nueve académicos/as además del Decano/a y Vicedecano/a, sumando un total de 11 académicos/as como "core" del Consejo de Facultad. Por otro lado, hay cinco consejeros/as de libre elección que actualmente son académicos/as. En síntesis, hay 16 académicos/as, que representan 15 votos (el Vicedecano es ministro de fe, sólo tiene derecho a voz).
La modificación del Estatuto de la Casa de Bello, nuestra Universidad de Chile, que todas/os queremos mucho, tanto quienes firmaron la columna señalada como quien escribe ahora, da una señal política, aunque suave, positiva para nuestra democracia interna, y por ningún motivo entrega el mismo peso a cada estamento.
Las dos propuestas u opciones que serán sometidas a votación el próximo jueves 22 de mayo de 2025 en sesión plenaria -y que como ya señalé involucran solamente la representación de los/as consejeros/as de libre elección- son las siguientes: la opción 1, que surge con dificultad desde el Consejo Universitario y es impulsada por Rectoría, reparte a los/as consejeros/as de libre Elección en una proporción de 3/5 para académicos/as, 1/5 para el personal de colaboración, y 1/5 para estudiantes. En cambio, la opción 2, impulsada por senadores/as de los tres estamentos, propone una repartición algo diferente: 1/2 para académicos/as, 1/4 para el personal de colaboración, y 1/4 para estudiantes. De manera interesante, se descartó una tercera opción: 5/7 para académicos/as, 1/7 para el personal de colaboración, y 1/7 para estudiantes.
En ese sentido, por donde se mire -y desde ahí el profundo cuestionamiento y desconcierto frente a la columna publicada por mis colegas del Senado- ninguna de estas dos opciones puede desplazar el predominio político del estamento académico.
Volviendo al ejemplo del Consejo de la Facultad de Ciencias, lo que está en juego concierne, como ya he mencionado, a los/as consejeros/as de libre elección. Actualmente, son cinco (académicos/as). Al ser aprobada la opción 1, se sumarían a los cinco académicos/as, un integrante del personal de colaboración y un estudiante. En tanto, al ser aprobada la opción 2, se sumarían dos integrantes del personal de colaboración y dos estudiantes. Es decir, -y al contrario de lo que afirma la "sorpresiva y mediática" columna- jamás los tres estamentos alcanzarán el mismo peso en los Consejos de Facultad con cualquiera de estas dos opciones. Sumando los consejeros de libre elección a los consejeros con cargos directivos, las proporciones serían las siguientes: 16 académicos/as, un integrante del personal de colaboración, un estudiante (opción 1); o 16 académicos/as, dos integrantes del personal de colaboración, y dos estudiantes (opción 2).
¿Por qué entonces está presente el argumento “del peso equivalente entre los estamentos” en la columna? ¿Cuál es su objetivo real? No lo sé, tendrán que explicitarlo quienes firmaron esta columna, pues los números hablan por sí solos y, por lo tanto, algo de "dudoso", "incorrecto", "erróneo" está en el argumento central del texto de esa columna.
Dicho de otra manera en lo que concierne el concepto de peso equivalente entre estamentos, un error básico de cálculo invalida la misma columna, y finalmente se transforma en un error de cálculo político.
Entonces, como Senador Universitario, y de manera transparente, como siempre han sido mis pasos dentro nuestra Universidad, votaré por la opción 2, la cual, sin poner en riesgo el predominio político del estamento académico en la toma de decisiones locales de nuestras Facultades e Institutos, mejora la Democracia participativa de nuestra Universidad y, por ende, también su Excelencia.
Fuente: https://uchile.cl/noticias/228319/la-participacion-es-tambien-excelencia
DECLARACIONES SOBRE TRIESTAMENTALIDAD, SENADORES UNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD DE CHILE (III)
DEMOCRACIA UNIVERSITARIA SIN PRIVILEGIOS NI EXCLUSIONES
Senadores/as universitarios/as Soledad Chávez Fajardo, Mirliana Ramírez Pereira, Jorge Martínez Ulloa, Cristóbal Bruna, Esteban Rodríguez, Gloria Tralma, Daniela Lavín presentan la siguiente columna de opinión.
20 de mayo de 2025
La Universidad de Chile atraviesa hoy un momento crucial en su historia. Este jueves, el Senado Universitario, tras un prolongado proceso de deliberación, votará la composición triestamental de los consejos universitarios.
Esta demanda no es reciente; por el contrario, representa una aspiración de la comunidad universitaria que se remonta, al menos, a 1918, cuando las y los estudiantes de Córdoba, Argentina, se alzaron por una universidad más democrática y por la modernización de sus estructuras, generando un movimiento estudiantil y académico que tuvo impacto en todas las universidades públicas de América Latina, incluida la Universidad de Chile, que desde entonces incluyeron en su ideario el desarrollo de la democracia interna y el compromiso ciudadano en un sentido amplio.
Posteriormente, la Reforma Universitaria de 1968 en nuestro país logró avances significativos en esta materia. Sin embargo, este proceso fue bruscamente interrumpido y revertido durante la dictadura cívico-militar. Años después, la conformación del Senado Universitario, concebido como un espacio de representación diversa, brindó una luz de esperanza para retomar estas aspiraciones. Hoy, la comunidad universitaria se mantiene expectante, reafirmando su compromiso con este anhelo de mayor participación y democracia interna.
No obstante, la implementación de la triestamentalidad ha generado reacciones desmedidas en algunos miembros de la comunidad. Sectores conservadores dentro del mismo Senado Universitario se oponen incluso a una propuesta de participación minoritaria de estudiantes y funcionarios/as no académicos en los consejos de facultad que debe implementarse por mandato legal, señalando que su implementación amenaza la convivencia interna y la excelencia académica de nuestra universidad.
Resulta lamentable constatar que estos razonamientos se sustenten en la idea, a nuestro juicio retrógrada, de que la Universidad deba limitarse a ser un espacio exclusivo de deliberación académica, desconociendo así su profundo e ineludible rol social y político.
Igualar la capacidad de decisión de los estamentos no es un acto de disociación funcional, como se sugiere, sino de restitución de lo común. No hay saber sin cuerpo, no hay investigación sin soporte material, no hay universidad sin estudiantes. Rehusar esta interdependencia no es custodiar la calidad académica, sino blindar la verticalidad institucional. En vez de temer a los espacios deliberativos “políticos”, habría que temer a la universidad, donde el saber se produce sin memoria y la crítica se castiga como ineficiencia.
Si la misión de la Universidad de Chile es resguardar la libertad académica y el pensamiento plural, su destino no puede decidirse sin la voz activa de todas sus partes.
Senadores/as universitarios/as Soledad Chávez Fajardo, Mirliana Ramírez Pereira, Jorge Martínez Ulloa, Cristóbal Bruna, Esteban Rodríguez, Gloria Tralma, Daniela Lavín
Fuente: https://uchile.cl/noticias/228313/democracia-universitaria-sin-privilegios-ni-exclusiones
SENADOR UNIVERSITARIO SERGIO MICCO PLANTEA SU PERSPECTIVA RESPECTO A LA VOTACIÓN SOBRE EL VOTO TRIESTAMENTAL EN LOS CONSEJOS DE FACULTAD.
En sesión la efectuada el 22 de mayo del presente año, el Senado Universitario de la Universidad de Chile rechazó la moción de la Rectora Sra. Rosa Devés Alessandri -por 19 votos contra 14-, debatida y apoyada por buena parte de los decanos, así lo entendí, en orden a que los 3/5 de los consejeros de facultad de libre elección fuesen académicos. Lo aprobado fue que la suma de la representación de los estamentos estudiantiles y del personal de colaboración sería igual a la de los académicos (25%, 25% y 50%, respectivamente). Como se ve, nadie se opuso a la participación con derecho a voz y voto de los tres estamentos, pero sí a su ponderación. Esto es un punto relevante, pues demuestra que no estamos tan distanciados en materia institucional, pero sí en los criterios concretos de lo que entendemos debe ser el buen gobierno universitario. En la presente columna describo el dilema que tenemos que resolver a través de un proceso que debe ser participativo y reflexivo, donde busquemos el mayor acuerdo posible. Debemos así hacerlo por el bien de nuestra casa de estudios y de un país que nos quiere ver volcados en nuestra misión propiamente universitaria y al servicio del “desarrollo material y espiritual de la Nación”.
¿Cuáles son los términos del dilema?
Unos apuntan a avanzar en la línea del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, que entró en vigencia en 1971 y que denominan democrático. Este, como se sabe, fue derogado por la fuerza con la intervención militar de nuestras universidades a partir del 11 de septiembre de 1973. Invocan la defensa del gobierno triestamental, participando todos en las elección de las autoridades universitarias, se fundan además en la noble herencia de las universidades medievales y en lo que sería la práctica consolidada en España, Alemania, Países Bajos, Francia o Australia o Nueva Zelanda. De esta manera, tendríamos una verdadera universidad de excelencia, inclusiva y participativa.
Otros sostenemos que siendo necesaria y justa la participación de los tres estamentos en los consejos de facultad, ello debe ser siempre respetando la responsabilidad diferenciada que existe en una institución cuyo deber absoluto es cultivar, crear y transmitir el saber superior de la humanidad. Como se lee en nuestro estatuto en su artículo 4, tenemos por principio estructurante la “participación de sus miembros en la vida institucional”, agregando que ello es “con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario”. Valorando la reforma universitaria de los años sesenta del siglo pasado, ella fue parte también de un proceso de honda y trágica polarización de nuestras comunidades y que se dio en un contexto global, regional y nacional peculiarísimo y al cual no es posible, aunque así lo quisiésemos, volver.
Este es el corazón del debate de la sesión del 23 de mayo que, lejos de cerrarse, quedó abierto.
Como se sabe, las posiciones dentro del Senado Universitario se hicieron públicas en forma previa a la votación a través de las columnas de opinión del Senado que invito a leer. Esto generó una polémica fuera de los muros de nuestro órgano deliberativo. Así, algunos consideraron que los opositores al carácter triestamental de nuestra comunidad universitaria realizaban un “discurso sesgado, excluyente y abiertamente clasista”. Otros sostuvieron que el “triestamentalismo” nos llevaría a practicar un “verdadero suicidio”. Unos más, entre los que me cuento, sostuvimos que esta reforma, de importancia por los principios envueltos, se realizó sin informar ni menos consultar adecuadamente a la comunidad, cosa que fue de responsabilidad de todos. Se trató de una “reforma a la rápida”. Esto lo dijeron senadores de diversos estamentos y diversas orientaciones en una comunidad que sólo puede ser pluralista.
No creo que sea una especulación descaminada el decir que la inmensa mayoría de quienes aprobaron la ponderación señalada el día de ayer apoyan también la idea de que nuestras autoridades unipersonales sean elegidas mediante el voto directo, libre y ponderado de los tres estamentos. Si ello es así, ¿por qué no debatirlo, de una vez, como nos lo propusimos el 2014? Como se recordará, el 11 de julio de ese año el Senado, con el mismo número de 19 votos de un total de 37 senadores y senadoras, aprobó un reforma integral de nuestros Estatutos. Luego, se acordó realizar un Encuentro Nacional y un Referéndum consultivo tras escuchar la opinión del Consejo Universitario y a más de 800 académicos que así lo pidieron en una carta pública. Ese proceso nunca se hizo.
El Chile del 2025 no es el del 2014. Tampoco lo es el mundo. Asimismo, no estamos frente a una propuesta de reforma integral, pero es inocultable que las posiciones ideológicas enfrentadas siguen presentes y que nuestro actual estatuto se inspira en una visión que algunos quieren radicalmente cambiar, por considerarlo poco democrático. Por ello, lo reitero, creo que es necesario hacer un proceso donde el mayor número de universitarios, en la forma más ilustrada y reflexiva posible, se forme una opinión acerca de cuál debe ser la estructura general de la Universidad. Advierto que la aprobación de un nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI), que debemos hacer el próximo año, puede ser una buena oportunidad de conversar acerca de lo que entendemos por democracia en la Universidad. Hay quienes creen que esto no es prudente y que distraerá nuestras fuerzas. Puede ser. Sin embargo, esto lo debieron haber pensado mejor aquellos que vehementemente exigieron realizar una votación que sabían estrecha, que nos enfrentaría duramente (como ocurrió) y que supondría rechazar la propuesta de la Rectora y la opinión de buena parte del Consejo Universitario. Esto ya está hecho. No creo que sea buena política barrer debajo de la alfombra, ni tampoco resolver el tema apresuradamente ni por partes (como lo estamos haciendo).
No se trata de no hacer las cosas, sino que de hacerlas bien. Lo menos que puede hacer una comunidad sabia, antes de asumir una gran empresa, es detenerse y reflexionar. ¿Por qué no poner en práctica lo que predicamos, de tal manera que los universitarios nos sintamos y hagamos parte de este debate que es crucial no sólo para la Universidad de Chile, sino que también para nuestro país?
Fuente: https://uchile.cl/noticias/228513/por-que-no-juntarnos-a-conversar